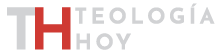Desde el culto y hacia el culto se define el ser (ontos) y el actuar (ethos) del pueblo de Dios, de la iglesia. El culto, además, es para Deuteronomio el lugar donde el pueblo en pleno testifica de su compromiso con Dios y con su prójimo; en el culto se refleja de qué manera se vive la vida cotidiana, de cuáles son sus valores, sus prioridades y con quienes y con qué está comprometida. El culto es profundamente comunitario, solidario e igualitario. En él, aunque parezca contradictorio, ni siquiera Dios desea adjudicarse el lugar central, si se le considera o define como Dios ajeno al ser humano y a la creación. El Dios de la Biblia no es ni narcisista ni egocéntrico. Es un dato testificado en la misma Biblia que en la práctica de la adoración los que más resultan beneficiados son los adorantes y no el adorado.
Palabras clave
Culto, código deuteronómico, justicia social, politeia.
YHVH es nuestro único Dios, ¡y nadie más!
Tanto el shemá como el decálogo afirman de entrada que «YHVH es nuestro/tú Dios» (Dt. 5.6 y 6.4)—Ambos pronombres referidos a los miembros del pueblo de la alianza. Este es el eje teológico del libro de Deuteronomio, de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Por ello, tanto el decálogo como el shemá ofrecen, de inmediato, pautas claras y concretas para asegurar que ese centro se mantenga incólume en cada segmento de la vida del individuo y de la comunidad de la alianza (Los primeros cuatro mandamientos del decálogo y los vv. 5-9 del shemá). De manera positiva, el shemá enseña que el amor a Dios debe saturar todo rincón de la vida humana:
Deuteronomio 6:5-9 (TLA)
Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar: cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo, y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad .
Por su parte, el decálogo, en sus tres primeras «palabras» salvaguarda la integridad de YHVH y de su nombre impidiendo la presencia de otros dioses en su culto, la adoración de las imágenes de esos dioses y el uso indebido del nombre de Dios. Lo que ambos textos establecen como elemento central de la teología bíblica es la singularidad de YHVH manifestada en la vida de su pueblo a través de una lealtad absoluta y única.
Ahora bien, ¿por qué YHVH y no otro dios, por qué un YHVH anicónico, por qué un YHVH impronunciable, por qué un YHVH a quien hay que amar sin reservas? Porque YHVH no es un dios para conocer desde el sesgo ontológico—de allí que la Biblia nunca insista en afirmar o negar la existencia de Dios—, sino desde el ámbito relacional; es decir, YHVH no es «El que Es», sino «El que está disponible para…». Por ello no se le revela a los filósofos o académicos en la Biblia, sino a «un pueblo oprimido» (Ex 3.1-15; Os 12.9; 13.4). Es el Dios «que está con» (Gn. 39.2-4; 20-22; Ex 3.12; Dt 2.7; 20.1; 31.6, 8, 23; Jos 1.5, 9, 17; 3.7; 1 S 3.19; etc.); por ello, la mejor expresión o sinónimo de YHVH es Emmanuel («con-nosotros-Dios», Is 7.14).
En la Biblia, y de manera especial en el Antiguo Testamento, la alianza es el medio principal a través del cual se manifiesta el carácter relacional de YHVH con el ser humano. No es por otra razón que al decálogo se le considere en Deuteronomio como el principal documento de la alianza (Dt 4.13). De acuerdo con ese documento, YHVH se convirtió en el único Dios de Israel, por el éxodo, por la liberación de la opresión (Dt 5.6). Todo lo que se diga acerca de la relación YHVH-Israel en el decálogo se hace a la luz del éxodo; de ese evento que corresponde, sin duda, a la ética social. Para resaltar este asunto, la versión deuteronómica del decálogo cambia la dinámica retórica del texto al mover el tema primordial del decálogo más antiguo (el de Ex 20) del principio hacia el centro. De esta manera, la «palabra» sobre el sábado (Dt 5.12-15) reúne todo lo que se quiere decir sobre lo que se espera que el miembro del pueblo de Dios haga en su relación con Dios y todo lo que se espera que haga con el prójimo. Es decir, como eje central, el mandamiento sobre el sábado atrae hacia sí lo que los primeros tres mandamientos dicen acerca de Dios, y atrae hacia sí los mandamientos que le siguen y que ofrecen pautas para la relación con el prójimo.
Tanto el decálogo como el shemá (y así lo entiende el mismo Jesús en Mc 12.28-34) colocan el tema de la singularidad de YHVH y la responsabilidad con el prójimo como elementos inseparables, como las dos caras de la misma moneda—así lo entenderá también 1 Juan en 4.7ss. De allí la tesis enunciada al principio de este ensayo.
La única manera correcta de articular el nombre de Dios, YHVH, es haciéndonos semejantes a Dios en el fondo de su ser: el relacional, el estar con, el solidario. Nuestra relación correcta con Dios tiene que integrar el compromiso con el otro—especialmente con el pobre, con el débil y vulnerable—, y a la vez, nuestra relación con el otro tiene que integrar nuestra relación con Dios. No hay manera de relacionarnos con otro ser humano y con la naturaleza sin que se haga por mediación divina. Si no es así, cómo entender a fondo la exhortación del shemá de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con todo lo que tenemos y valemos (Dt 6.5). Si nuestro amor a Dios invade cada rincón de nuestra vida, entonces no hay manera de relacionarnos con los otros y con nuestro entorno ecológico, sino a través del tamiz del amor de Dios y a Dios. Un examen cuidadoso en todo el Antiguo Testamento de la tesis enunciada al principio lleva a concluir que cuando se abandona a YHVH y se obedece y adora a otros dioses e ídolos, se abre el camino a la violencia, la indiferencia y la injusticia; y cuando la violencia y la injusticia se convierten en el denominador común de nuestra vida, el verdadero Dios se ausenta y en su lugar nos hacemos de dioses falsos e ídolos.
Dime qué clase de culto celebras y te diré qué clase de iglesia eres, y cuál es el dios que adoras
El libro de Deuteronomio está presto a señalar que el espacio litúrgico es el locus principalis donde se manifiesta el principio teológico central de la fe bíblica. El decálogo se entrega de manera directa a la asamblea del pueblo reunida en torno al monte Sinaí, en medio de manifestaciones teofánicas con alto contenido litúrgico. El shemá se entrega en el contexto del hogar, y concretamente en relación con la práctica cultual familiar (Dt 6.20-25). Pero sobre todo, el espacio en el que Deuteronomio discurre sobre los dos temas teológicos centrales, los capítulos 12—26, conocidos como «el Código deuteronómico», están inmersos en un cargado ambiente litúrgico.
La estructura del Deuteronomio coloca al Código deuteronómico en su centro, pues es la torah o documento constitucional (politeia) que enseña Moisés, en las planicies de Moab para normar la vida del pueblo de la alianza al entrar a tomar posesión de la Tierra prometida. En ese Código, Moisés estipula para el pueblo todo lo que tiene que ver con su relación con YHVH, su Dios, y con los otros miembros del pueblo y las personas y pueblos ajenos a la alianza. El tema litúrgico o cultual aparece como el marco que encierra la enseñanza con respecto a Dios y con respecto al ser humano.
El culto define todo el pensar y el actuar del pueblo de la alianza: Desde el culto y hacia el culto se define el ser (ontos) y el actuar (ethos) del pueblo de Dios, de la iglesia. ¡Qué bien calza en este elemento característico de Deuteronomio el aforismo acuñado por el teólogo litúrgico A. D. Müller: «El culto es la respuesta más concreta a la pregunta hecha para saber dónde está la iglesia»! Este aforismo refleja el interés del Código por señalar esa inseparable pertenencia del culto con la vida cotidiana; ¡ambos son, a fin de cuentas, «liturgia» (leitourgia [de láos=pueblo y érgon=trabajo], «el quehacer del pueblo»).
Deuteronomio—elaborado como politeia para el pueblo, en forma de discursos dados por Moisés en el momento en el que el pueblo de la alianza se aprestaba a entrar en la Tierra prometida—es una retórica de la torah que presenta una visión litúrgica para un pueblo que es desafiado a crear un nuevo estilo de vida diferente—el status quo—al que han definido e impuesto diversos poderes hegemónicos a través de la historia del pueblo de Dios—Egipto, Babilonia, Persia. En otras palabras, Deuteronomio es una alternativa o, como Walter Brueggemann ha denominado, «mundo contra-imaginado» frente al status quo. Y para ello, Deuteronomio usa el espacio litúrgico, pues es precisamente en el culto donde el oferente deja el individualismo y el egocentrismo para vincularse con el otro y la otra en comunidad. El culto, además, es para Deuteronomio el lugar donde el pueblo en pleno testifica de su compromiso con Dios y con su prójimo; en el culto se refleja de qué manera se vive la vida cotidiana, de cuáles son sus valores, sus prioridades y con quienes y con qué está comprometida. El culto, también, es el espacio en el que lugares distintos y tiempos diferentes se conjugan en el «aquí y ahora» de la comunidad adorante. Para el Deuteronomio, el culto, aunque rememora el pasado y visualiza el futuro, le pertenece a la comunidad oferente, y por eso el «hoy» es lo acentuado: «Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos» (Dt 5.2-3). En el culto, la generación presente, la de hoy, es responsable de no cometer los errores y pecados de la generación pasada, la de ayer, pero sí de enseñar y preparar a la generación futura, la de mañana, a vivir de acuerdo con la torah deuteronómica, la antigua Palabra de Dios remodelada para nuevos tiempos y desafíos. Todo eso, se encuentra contenido en la metáfora del sábado, día especialísimo donde lo litúrgico adquiere lugar primordial.
Abramos el Código deuteronómico para que sea el texto quien nos desvele esa amalgama entre la liturgia y el tema central de la Biblia.
Al igual que el decálogo (Dt 5.6-21), el código (caps. 12—26) ofrece un movimiento que va del compromiso con Dios (caps. 12-18) hacia la responsabilidad con los otros seres humanos (caps. 19-25). Pero a diferencia del decálogo que hace girar toda su temática en torno a la «palabra» sobre el sábado, la torah deuteronómica (12—26) encierra todas las estipulaciones respecto de Dios y del prójimo en el contexto del culto.
El marco litúrgico del Código Deuteronómico (12.1—13.18 y 26.1-15)
La singularidad de YHVH y la demanda de fidelidad total se presentan de varias maneras en este marco. Sobre todo, el énfasis se da en la indivisibilidad o armonía de la comunidad de la alianza: YHVH no se divide. Dios, en su unicidad, refleja su *sueño+ y proyecto respecto del pueblo: una nación que no se divide, ni política ni socialmente. Lo primero que expresa esa indivisibilidad es la fórmula «el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere que parece de manera constante por todo el pasaje (12.5, 11, 14, 18, 21, 26; 26.2). Con ella se aseguraba la exclusión del culto a otros dioses, la práctica de ritos cultuales inapropiados y la inserción de personal desautorizado para llevar a cabo la liturgia. Además, se aseguraba el trato justo de miembros de la comunidad que por su situación de vulnerabilidad eran propensos a ser marginados y maltratados.
Lo segundo que expresa la indivisibilidad es la acción de «comer», actividad que se cita más de 20 veces en el marco litúrgico del Código; por ello no se debía de comer—lo relacionado con los sacrificios y ofrendas—fuera del lugar establecido para el culto (v. 17): (a) la comida es parte de la celebración litúrgica y festiva (12.7,18; 26.11, 12); (b) la comida representa la dádiva abundante de Dios (12.7, 15, 20-21; 26.1-2,15); (c) la comida manifiesta la solidaridad con los más débiles y vulnerables de la sociedad (12.18-19; cf. v. 12; 26.11-13). En otras palabras, con la acción de comer, el pueblo relaciona todo su vivir con Dios y con el prójimo.
Lo tercero que expresa la indivisibilidad es la palabra «todo» (14 veces en 12:1-28; tres veces en 26.1-15), que enfatiza el radicalismo con el que cada miembro de la comunidad deberá ser fiel a YHVH, obedecer sus ordenanzas, gozar de su bondad y proteger la igualdad de la nación. Sólo una vida de total entrega al Señor y su justicia asegurará el bien para el pueblo de Dios (vv. 25, 28). La centralización del culto busca proteger tanto la integridad de la fe yahvista como la integridad de la comunidad. Por un lado, se asegura con ello la singularidad y unicidad de YHVH, y por el otro lado, se asegura también el acceso a los bienes materiales y al descanso festivo de«todos» los miembros de la comunidad. De nuevo, la teología central de Deuteronomio—la unidad y totalidad—enlaza los dos elementos clave de la alianza: un Dios y un pueblo. El banquete alegre, celebrado en el nombre de Dios, es un evento festivo que afirma la igualdad y la justicia. El culto es un espacio liberador en el que todos son iguales ante Dios (v. 12).
Deuteronomio 12.1—13.18 presenta el principio de la singularidad de YHVH establecido por el shemá (6:4-5), pero en sentido negativo: *Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer+ (v. 2). Además de la destrucción total, también se exige la extirpación radical de los nombres de esas divinidades: *Borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses.+ (v. 3). YHVH no puede vivir en medio de un pueblo que quiera compartir su vida con otros dioses. Cada rincón de la vida de la comunidad debe estar limpio de toda idolatría y estar ocupado enteramente por YHVH. No sólo el espacio físico deberá estar libre para YHVH, sino también la mente y el corazón del pueblo. En asuntos de idolatría, Deuteronomio pide un «lavado de cerebro». Para que el «nombre de Dios» pueda morar en medio de su pueblo (v. 5), es necesario que antes desaparezca el nombre de cualquier otro dios (v. 3). Sin embargo, la singularidad de YHVH también se muestra, por la vía negativa, en dejar de hacer las cosas por cuenta propia: «Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece» (12:8). No se trata sólo de «servir a otros dioses»; la fidelidad se manifiesta también en el mantenimiento de la sintonía con la voluntad de Dios. El voluntarismo no sólo le abre las puertas a la idolatría, sino también al desmembramiento de la comunidad. Sólo en la unidad de Dios se asegura la unidad del pueblo (Cf. Flp. 2:1-11). El desarraigo de los nombres de los otros dioses y el reemplazo de la voluntad humana individualista marcan el fin del orden antiguo Cidolatría y egocentrismo—, y dan cabida a un nuevo orden, totalmente estructurado bajo la voluntad de Dios—la lealtad absoluta que asegura el bien común.
Deuteronomio 26.1-15 presenta el tema de la singularidad de YHVH valiéndose de los conceptos del éxodo y de la alianza. YHVH es el único Dios de Israel porque fue él y no otro dios que se jugó su poder, su nombre y su esencia divina al decidir sacar de la opresión y hacerlo su pueblo a un grupo de esclavos oprimidos por el poder hegemónico de Egipto (véase Dt. 32). YHVH es el único Dios de Israel porque cumple con sus compromisos de alianza: la dádiva de la tierra y de sus abundantes frutos.
Al leer el marco del Código (12.1—13.18; 26.1-15) se nota que la preocupación por la fidelidad a YHVH y la práctica de la justicia social se expresan considerando el asunto sobre lugar del culto (12.1-28), el objeto del culto (12.29—13.18) y el tiempo litúrgico (26.1-15). La regulación de estas tres áreas no tiene como propósito el control y manipulación de la comunidad de la alianza, sino la protección de la integridad de YHVH, el único Dios de este pueblo, la comunidad en su totalidad—sobre todo a los miembros más vulnerables a quienes comúnmente se margina, silencia y oprime—y la creación en general. En otras palabras, la retórica de la torah deuteronómica concibe al culto como ofrenda a YHVH y como servicio solidario al «otro».
El culto, base para la práctica de la justicia social (14.22—16.17)
En esta unidad, el concepto del «sábado»—el número siete abunda en estos capítulos cargado de actividades litúrgicas y fechas festivas—funciona como amarre de todo lo que se diga sobre el culto como fundamento de la práctica de la justicia social. De nuevo, aquí, se conjugan en el culto la afirmación de la unicidad y singularidad de YHVH (14.23, 24, 25; 15.20; 16.2, 6, 7, 11, 15, 16), y la igualdad de todos los miembros de la comunidad que se presenta ante Dios (14.29; 15.4, 7, 9, 11; 16.11, 14). En este texto se acentúa todavía más el tema de la igualdad social con el uso de la analogía de las relaciones familiares; una y otra vez se usa la palabra «hermano» para referirse al prójimo hebreo, incluyendo a los inmigrantes, y a todos ellos se les considera parte del entorno familiar en las celebraciones de las fiestas y del culto. Todos, desde el rey hasta el esclavo, son, por la presencia de la palabra «hermano», puestos bajo un denominador común. Aunque tal sueño no fue siempre una realidad—y así lo reportan Amós y Oseas al hablar de una sociedad dividida entre ricos y pobres—, esta enseñanza era una joya que la comunidad fiel retomaba a cada paso de su historia y que provenía de las más antiguas tradiciones del pueblo de Dios. La lectura del Código deuteronómico fue y seguirá siendo una ayuda vital para descubrir la importancia de la justicia como camino hacia la igualdad en la nación de la alianza. Y esta enseñanza se da, sobre todo, en las secciones que tienen que ver con la instrucción litúrgica; allí está el eje de la vida de quienes han sido convocados por Dios para servirle y servir a sus hermanos.
Sin embargo, no debemos olvidar que este tema de la hermandad y de la justicia social se nutre de la memoria del éxodo (15.15; 16.12). La llamada a practicar la justicia en la comunidad de la alianza tiene como móvil el evento liberador del éxodo: los hebreos, liberados de la cautividad y la esclavitud, deberán practicar la justicia y la igualdad porque ellos fueron receptores de justicia y gracia de parte de su Dios, YHVH.
Esta sección nos recuerda que todo elemento perteneciente al culto y a la adoración a Dios tiene que ser, necesariamente, compartido y celebrado por todos en la comunidad del pueblo de Dios. Se afirma así, una vez más, que el culto no es sólo una fuerza iconoclasta, sino también una fuerza justiciera.
Esta conjugación de fidelidad y justicia no puede producir, por consecuencia lógica, otra cosa más que un espíritu de alegría y festividad. De acuerdo con Deuteronomio, el culto al único Dios y la afirmación de la hermandad son experiencias que se celebran con fiestas y abundante alegría. El verbo «alegrarse» aparece cuatro veces en esta unidad (14.26; 16.11, 13, 15), y la palabra «fiesta», siete veces (16.8, 10, 13, 15, 16). El culto viene a ser así la celebración, en esperanza, de lo que todavía no es una realidad completa. Porque si en la vida cotidiana muchas fuerzas impiden el logro de una sociedad basada en la justicia y la igualdad, el culto se convierte en el espacio en el que sí se realiza tal sueño; de otra manera no sería culto. Porque sólo con la presencia de la fidelidad absoluta a nuestro Dios y con la práctica de la justicia es que el culto existe.
En efecto, de acuerdo con la retórica de la torah deuteronómica, el culto no es la celebración de una teoría acerca de la justicia y la igualdad, o de la fidelidad al Señor. Más bien, se dan pasos concretos para demostrar que, en efecto, el culto es el espacio que permite la subsistencia de ambas realidades: la celebración de la fidelidad se muestra al efectuarse el culto en el lugar escogido por Dios; la celebración de la justicia se muestra al compartir la comida con el necesitado y menesteroso, al liberar a los esclavos, al perdonar las deudas y al reírse y gozarse en experiencias y eventos en los que «a nadie se le deja afuera».
Administradores de la politeia deuteronómica (16.18—18.23)
Esta unidad habla de manera particular de los diferentes cargos o responsabilidades dentro del pueblo de la alianza: jueces (16.18—17.13), reyes (17.14-20), sacerdotes levíticos (18.1-14), profetas (18.15-22). Su tarea, como es de esperarse, se concentra en asegurar que la torah (Código deuteronómico) es enseñada y obedecida por ser la expresión concreta del proyecto de Dios para el pueblo de la alianza. La tarea central es, obviamente, asegurar que la singularidad de YHVH y la fidelidad completa del pueblo se mantengan íntegras, y que la justicia social sea la práctica de vida de todo miembro de la comunidad.
La variedad de tareas asegura, sin lugar a duda, que ningún individuo ni grupo particular se arrogue poder exclusivo. Además, esa distribución de autoridad y poder asegura que el primer y principal mandamiento se mantenga en toda su integridad: el poder total reside exclusivamente en Dios, y el poder o autoridad de quienes detentan los diferentes cargos es simple y llanamente derivativo; no les pertenece lo han recibido para el servicio de Dios y de los demás. En otras palabras, su lugar de «privilegio» es para la obediencia y el servicio; la exclusividad de poder y autoridad, el uso del cargo para ser servido y privilegiado no son otra cosa más que una manifestación de idolatría.
En relación con el culto o la liturgia, los sacerdotes-levitas y los profetas ocupan lugar central. Los primeros como educadores de la comunidad y como responsables de todos los actos y ritos litúrgicos realizados en el templo y en medio de la comunidad completa; los segundos como proclamadores y voceros de Dios.
Conclusión
Este ensayo se engarza con otros dos escritos previos sobre el tema de la liturgia: «El culto como fuerza iconoclasta: un estudio del salmo 100» y «En la instrucción de YHVH está su delicia: culto, Palabra y obediencia»—publicados en otros libros.* Juntos, estos tres ensayos discurren sobre el ser de Dios, su conocimiento y la práctica correcta de la liturgia.
Si la actividad litúrgica dice cuál es el ser y el hacer de la iglesia, se hace imperativo en nuestro aquí y ahora que el eje teológico al que nos hemos referido se convierta en el punto de referencia para todo quehacer cultual y para la constante evaluación de la práctica litúrgica en nuestra América Latina evangélica.
Toda actividad litúrgica que le robe la gloria a Dios es sin duda, una práctica idolátrica. Cuando nuestros cultos no son otra cosa que el reflejo del status quo—la ideología del poder hegemónico, tal práctica es idolatría. Cuando en el culto una de las áreas de responsabilidad toma el lugar central y margina o hace a un lado a otras, eso atenta contra la integridad de la indivisibilidad de Dios y de la comunidad adorante.

Dr. Edesio Sánchez Cetina
Natural de Mérida, Yucatán, México, hijo del pastor Edesio Sánchez, de larguísima trayectoria en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México (INPM).
Obtuvo la licenciatura en teología en el Seminario Bíblico Latinoamericano (SBL, Costa Rica) y en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, así como el doctorado en Antiguo Testamento en el Seminario Presbiteriano Unión, de Richmond, Virginia, con una tesis sobre el libro de Deuteronomio que se convertiría en su especialidad.
Bibliografía
*Misión en el camino: Ensayos en homenaje a Orlando E. Costas. Buenos Aires: Fraternidad Teológica Latinoamericana (TLA), 1992. Pp. 111-114.
*Arte, liturgia y teología. Editado por Juan José Barreda Toscano y Edesio Sánchez Cetina. Lima: Ediciones PUMA, 2013. Pp. 151-165